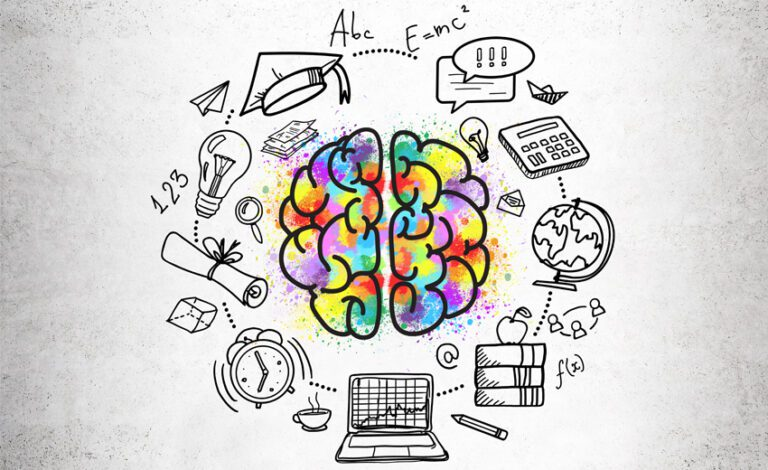Los orígenes del petróleo y de los sindicatos obreros petrolíferos de Magallanes

En enero de 1947 se constituyó la Unión de Obreros Petrolíferos y Anexos de Magallanes, organización que presentó su primer pliego de peticiones en febrero del mismo año. Los obreros petrolíferos, como se relata en otro lugar, habían formado una organización gremial propia hacia 1932.
Las primeras demandas de los obreros petrolíferos de Magallanes se centraban en aumentos de salarios para los trabajadores de las secciones de Talleres, Bodega y Carpintería, de Camineros, así como incrementos para el personal de sondas, de garage y choferes.
Al mismo tiempo se solicitaban ciertas garantías sociales, tales como una asignación familiar para las respectivas cargas, la creación de un almacén-pulpería para el suministro de vestimenta y calzado de trabajo, de donde surgiría más adelante la idea de crear una Cooperativa de Consumo para el personal de esta actividad.
Es importante consignar que al momento de su constitución, los trabajadores de la Unión de Obreros Petrolíferos recibían remuneraciones que fluctuaban entre $ 40 diarios (los obreros camineros), $ 50 diarios (los obreros de talleres) y $ 70 diarios (los obreros de las secciones de bodega, carpintería y de sondas). Ya en 1948, la U.O.P. entró en crisis de sus dirigentes, ya que éstos fueron destinados a distintas faenas en el territorio, con lo que la organización se desarticuló.
En mayo de 1948, los obreros de la sonda petrolífera, solicitaron autorización para crear nuevamente la Unión de Obreros Petrolíferos (4 de mayo de 1948).
Estos trabajadores que figuraban como contratados por la Corporación de Fomento de la Producción CORFO (la Empresa Nacional del Petróleo no había sido aún creada), no obstante carecer de una organización definitiva, realizaban labores de ayuda y solidaridad entre sí y con algunas familias necesitadas de la zona.
Este mismo año, las conmemoraciones con motivo del 1° de Mayo, fueron precedidas de numerosas reuniones de los diferentes sindicatos, a fin de preparar discursos coincidentes y planteamientos comunes en torno a los problemas socio-económicos de los asalariados.
Una vez más, los reclamos y las manifestaciones públicas de los sindicatos eran por el encarecimiento del costo de la vida y por la creciente desproporción entre éste y los salarios.
La formación del sindicato de obreros petrolíferos de Magallanes coincidió en 1947 y 1948 con el proceso de represión anticomunista del Gobierno de Gabriel González Videla.
Las medidas represivas lógicamente se aplicaron en las oficinas y servicios públicos.
Es el caso de un grupo de obreros que fueron expulsados de la CORFO (entidad que realizaba los trabajos de exploración petrolífera, a cargo del Ingeniero Eduardo Simián), a principios de 1948, por su supuesta militancia comunista. Fueron objeto de esta medida los obreros Alfredo Andrade Oyarzo (obrero chofer), Francisco Danielovic Martinovic (obrero chofer), Alfonso Oyarzún Díaz (obrero de bodega), Alfredo Saldivia Saldivia (obrero de bodega), Julio Cárcamo Oyarzún, y de los hermanos Enrique, José y Héctor Valderrama Venegas (obreros de bodega y geofísico).
El obrero Alfredo Saldivia S., dice en su presentación de reconsideración al Intendente, que «Con fecha 14 del presente mes fuí notificado por el Jefe de Bodega de la Corporación de Fomento que quedaba suspendido del cargo de obrero de dicha repartición, que desempeñaba desde hace dos años. Dicho Jefe no me dió explicación sino que simplemente era orden superior. Al entrevistarme con el Jefe señor Eduardo Simián se me dijo que estaba sindicado como militante comunista y esa era la razón de mi despido. Señor Intendente: confieso que jamás he pertenecido a partido político alguno, y si optara por hacerlo jamás lo haría por el llamado Partido Comunista. Como prueba de mi absoluta libertad de pensamiento me he abstenido de inscribirme en los Registros Electorales…» ([1])
El caso del obrero Julio Cárcamo Oyarzún es similar: «1° El día 14 del presente fuí notificado por el Ingeniero de la Corporación que de orden superior quedaba suspendido de mi trabajo por estar sindicado como elemento comunista. 2° El suscrito, USIA, jamás ha pertenecido al Partido Comunista. 3° Compruebo tal aseveración con los certificados que acompaño, pues pertenezco al Partido Radical y solamente me dedico a mi trabajo.» ([2])
A este respecto, el Ingeniero Jefe de las Exploraciones Petrolíferas de la CORFO, Eduardo Simián, escribe al Intendente de la Provincia, la siguiente nota: «Punta Arenas, abril 13 de 1948. Señor Intendente: De acuerdo con la conversación sostenida recientemente con Ud., me es grato comunicarle que en los servicios de la Corporación de Fomento de la Producción de esta localidad no existen, en conocimiento del suscrito, empleados que sean miembros del Partido Comunista. Saluda a Ud. muy atentamente. Eduardo Simián G., Ingeniero Jefe. Corporación de Fomento de la Producción. Exploraciones Petrolíferas.» ([3])
Probablemente el documento oficial que mejor refleja la política represiva impulsada por las autoridades, es este oficio del Arquitecto Nicolás Arzic Goles de la Caja de la Habitación dirigido el 14 de abril de 1948 al Intendente de la Provincia Jorge Ihnen S., que dice textualmente: «Señor Intendente de la Provincia: En respuesta a la conversación sostenida en el día de antes de ayer en su despacho, en el sentido de si existen elementos comunistas en las construcciones de la Caja de la Habitación, me es grato informar a Ud. que en la actualidad la institución no tiene construcciones. En breve la Caja de la Habitación va a iniciar la Población Mauricio Braun frente al monumento El Ovejero, y entonces tendré muy en cuenta de seleccionar al personal, evitando a los elementos comunistas. En cuanto a las construcciones particulares que la firma Arzic y Boric tiene en la actualidad, ellas se desarrollan sin elementos comunistas. Saluda atentamente a US. Nicolás Arizic Goles.» ([4]).
La demanda por la instalación de la refinería de petróleo en Magallanes.
El Gobierno de González Videla se aprestaba, hacia mayo de ese año de 1949, a ordenar la construcción de la refinería en el centro del país, por lo que la totalidad de las fuerzas vivas de Magallanes se movilizaron en demanda de una medida rectificatoria. Por lo demás, el candidato radical González Videla había prometido en su campaña la refinería de petróleos para Magallanes.
Un gran Cabildo tuvo lugar el 8 de mayo de 1949 en el Teatro Municipal de Punta Arenas, al que asistieron representantes de todos los sectores sociales y políticos de la provincia, así como de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego. Dos discursos de dirigentes de trabajadores reflejaron con claridad, el sentir del mundo del trabajo en esta materia: del Vicepresidente de la Confederación de Empleados Particulares, Luis Requena Aiscorbe, y del Presidente de la Central Obrera de Magallanes, Alfredo Hernández Barrientos. Decía Requena: «En repetidos congresos sostenidos por las tres centrales de empleados, que me honro en representar en este Cabildo, hemos venido luchando los empleados por la industrialización de Magallanes y hemos venido luchando año tras año para que los poderes centrales se preocuparan de esta provincia…Con igual tenacidad hemos luchado para conquistar la aduana libre, para que sea una realidad la apertura del canal de Ofqui, para que se lleve a cabo la división de las tierras y se solucione el problema del abastecimiento de la carne.»
A su vez, describiendo la situación social de la provincia decía Requena: «Nuestra juventud vaga por las calles sin saber qué rumbo tomar, nuestros padres se desesperan por llevar un pedazo de pan más para sus hijos. Vemos bachilleres disputando al obrero un trabajo de vellonero, vemos a nuestra juventud obrera caer bajo el látigo de la tuberculosis por la falta de alimentación; vemos hospitales y policlínicos llenos de hombres que han dado su vitalidad para aumentar la riqueza magallánica.» Y sintetizando las demandas de los empleados planteó: «Pedimos, o mejor dicho, reclamamos la instalación de la primera refinería de petróleo en Magallanes, la total industrialización del petróleo, la matrícula de la flota petrolera y la contratación de obreros y empleados residentes en la provincia.» ([1])
Por su parte en su discurso, el Presidente de la Central Obrera de Magallanes, Alfredo Hernández B, criticó el abandono en que se encontraba la zona de Magallanes, y al respecto expresó: «Como dijimos ya en la grandiosa concentración realizada el 1° de Mayo, los obreros llegaríamos hasta esta tribuna a plntear sin vacilaciones de ninguna especie, no solamente el problema del petróleo, sino ambién los viejos problemas que por años pesan sobre las clases humildes y que sufren sus consecuencias funestas debido al abandono en que hemos sido mantenidos por los regímenes de gobierno de los últimos años.»
Haciéndose eco de las demandas de Puerto Natales, Alfredo Hernández dijo: «Los representantes obreros de Natales me han pedido que hoy recuerde al Primer Mandatario, que les prometió en su visita a esta zona que los frigoríficos no paralizarían sus faenas y que a fin de evitar el vergonzoso éxodo de chilenos hacia la República Argentina, se crearían nuevas industrias que serían nuevas fuentes de trabajo y darían vida a este departamento que hoy permanece totalmente abandonado.» Y resumiendo las principales demandas de los trabajadores de la provincia expresó: «La Central Obrera, que me honro en representar, hace un llamado a todas las fuerzas vivas de la provincia para aunar nuestros esfuerzos y pensamientos, para buscarle solución a problemas como ser el abastecimiento de carne, la subdivisión de tierras, construcción de nuevas viviendas, escasez de carbón y leña, cesantía, instalación de nuevas industrias, construcción de hospitales en Natales y Porvenir e innumerables otros que pesan sobre los habitantes de esta zona.»
Los trabajos de exploración y explotación petrolífera en Magallanes, encuentran sus inicios en los primeros decenios del siglo XX. A pesar de muchos fracasos y de tentativas infructuosa, ya hacia rines de los años cuarenta se tenía la certeza de que petróleo había en Magallanes y que todo depndía de un esfuerzo sistemático de búsqueda.
Desde mediados de los años cuarenta, se instalaron en Magallanes diversos equipos y grupos de trabajo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), pasos que fueron fundamentales en el inicio de la industria petrolera de esta región.
Pozos, torres y turnos: el mundo de un campamento petrolífero en Magallanes hacia 1949-1950
El descubrimiento del petróleo en diciembre de 1945, fué sin duda una de las noticias más impactantes de esa época en Magallanes y en el resto de Chile.
A las 02.01 hs. del sábado 29 de diciembre de 1945, comenzó a fluir petróleo en el pozo de Springhill.
El ingeniero Eduardo Simián se impregnó las manos con el negro líquido y se las pasó por su rostro, en un gesto de emocionada alegría. Los obreros chilenos que participaron en ese histórico equipo de Springhill fueron: Alberto Mansilla Pérez, Santiago Chodil, Orozimbo Chodil, Juan Saldivia, Juan Gunkel, enganchadores; Francisco Vidal, motorista; Manuel Huenchur, Oscar Ramos, Juan Bahamondes, Enrique Díaz, Bernardo Morales, sonderos; Luis E. Beros, mecánico; Carlos Mills, chofer; y José Oyarzún, cocinero; mientras que se agregaban además, otros ocho trabajadores y profesionales estadounidenses (que desempeñaban funciones de sonderos, enganchadores y perforadores), todos bajo la dirección de Jorge Pacheco, Ingeniero Jefe de Perforación y el ya mencionado Ingeniero Jefe, Eduardo Simián.
Así se inició la época del petróleo en Magallanes, y este fué el punto de partida de un nuevo impulso al desarrollo regional y a la formación de una cultura petrolera y enapina única y característica.
El mundo de un campamento petrolífero y sobre todo, de una torre de perforación, es el espacio laboral y humano más característico y representativo de la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes.
Desde 1945 en adelante, la pampa magallánica fue cambiando lentamente su tradicional fisonomía horizontal con la aparición de pequeños poblados con aspecto provisorio en los que se concentraban las habitaciones y talleres de los trabajadores para la extracción del petróleo, y con las características torres de perforación.
Frecuentemente, los campamentos distaban varios kilómetros de la torre de perforación, lo que obligaba a desplazar a los obreros en camiones.
Las primeras explotaciones se realizaron en Tierra del Fuego, por lo que los equipos o turnos debían desplazarse desde Punta Arenas en camión hasta la Primera Angostura del Estrecho, esperar la llegada del cutter y alcanzar la otra orilla donde otro camión los recogía para transportarlos al campamento.
Estamos situados en 1949 y 1950, cuando las faenas petrolíferas comenzaban a tener algún auge.
Los primeros obreros contratados en Punta Arenas para ir a los campamentos y torres de perforación fueron, al igual que en la ganadería, chilotes radicados en Magallanes. Carpinteros, electricistas, metalúrgicos e incluso obreros de las estancias, se fueron incorporando al trabajo petrolero. Muchos de ellos -jóvenes de poco más de 20 años de edad- llegaron por la aventura de conocer lo nuevo.
Los equipos de trabajo, para las distintas faenas (sísmicos, talleres o maestranza en Tres Puentes, torres de perforación, transporte, etc.), se fueron organizando sobre la base de obreros especialistas, generalmente estadounidenses con experiencia en las actividades petroleras, de manera que los obreros chilenos fueron aprendiendo lenta y gradualmente observando el trabajo de los más experimentados, hasta devenir operarios expertos y especializados.
En la torre de perforación, los «turnos» eran equipos de siete trabajadores dirigidos por un «perforador» (de nacionalidad estadounidense al principio), quién era acompañado por un «ayudante de perforador», un chileno cuya función eras ir aprendiendo la faena del perforador; además, se integraba el «enganchador», dos «motoristas» y un «sondero».
Este equipo humano trabajaba bajo las órdenes de un «tool pusher», quién actuaba como jefe, y operaban maquinarias tan diversas como un «huinche», la mesa rotatoria (ubicada en la base de la torre), 3 motores con transmisión, 2 bombas eléctricas, un generador y varios compresores.
Cada «turno», desde el punto de vista de la jornada laboral diaria, se sometía a sistemas horarios rígidos y contínuos, de manera que aún cuando se cambie a los equipos, la torre de perforación debía seguir funcionando ininterrumpidamente. Se trabajaba en la torre, en tres turnos horarios sucesivos: de 08.00 a 16.00 hs.; de 16.00 a 24.00 hs., y de 24.00 a 08.00 hs.
Desde que se instalaba una torre e iniciaba la perforación (sobre la base de la información proporcionada por los gravimétricos y sísmicos), se demoraba alrededor de un mes en alcanzar las areniscas petrolíferas, teniendo un poco una vida útil de aproximadamente 20 años.
La vida en los campamentos era tranquila y de descanso. Una vida entre hombres que obligaba a la lectura, al juego del ping-pong y al sueño reparador. Apún así, es en los campamentos donde se fue forjando la fuerte identidad enapina quer se ha hecho tan carácterística de la cultura magallánica. Con sus tradicionales apodos o sobrenombres (transmitidos de generación en generación), con su fuerte compromiso, orgullo y responsabilidad con la empresa y con su siempre cercana relación con sus jefes, los obreros enapinos dieron forma durante la década de los años cincuenta a una «cultura enapina» única y propia de Magallanes.
Esa cultura enapina se vivió primero en los campamentos petrolíferos y después se integró a la ciudad y a la sociedad magallánica.
En el campamento, inicialmente, existía una clara distinción entre las viviendas de los jefes o profesionales, de los obreros estadounidenses y de los obreros chilenos, diferencia que con el tiempo se fueron atenuando.
Terminados sus turnos, los obreros llegados desde las torres eran atendidos en los comedores, con abundantes almuerzos, onces y cenas, a fin de reparar aunque sea en parte las energías gastadas en la dura faena.
En el invierno, los «torreros» (al igual que el personal de los sísmicos), debían soportar con ropas gruesas y botas ad-hoc, las duras inclemencias del viento, la nieve y el frío. Allí se hicieron tradicionales e imprescindibles, las gruesas chaquetas de cuero que caracterizaron a los enapinos de los años cincuenta y sesenta.
Igualmente original fue la experiencia sindical de los primeros obreros del petróleo en Magallanes. En la medida en que la mayor parte de las actividades de la Empresa Nacional del Petróleo se concentraban en Magallanes, la Unión de Obreros Petrolíferos y Oficios Varios -como se denominó inicialmente- fue tomando cada vez más una posición de defensa de los intereses de los obreros, a fin de lograr equiparar sus condiciones salariales con las de los empleados. Cada vez que los obreros enapinos se sintieron en desigualdad con respecto a los empleados de la Empresa, recurrieron a la presión e incluso a la huelga con tal de lograr la igualdad, cosa que ocurrió -por ejemplo- con las gratificaciones y bonificaciones.
Pero, a su vez, estaban tan concientes del poder que tenían como sindicato, que pudieron hacer presión como para lograr conseguir satisfacer sus demandas. Así, la huelga de 1951, una de las primeras del historial de la Unión de Obreros Petrolíferos, se originó en una exigencia por mejorar la comida en los campamentos.
Un elemento constitutivo de la cultura enapina, probablemente influenciada por los numerosos chilotes que se fueron sumando a sus faenas, es la tradición de los apodos o sobre-nombres de muchos obreros, empleados e incluso de sus familias.
El sobrenombre muy frecuentemente acompañaba al indicado durante toda su vida, y hubo casos en los que se traspasó a la esposa y a los hijos del enapino. Los sobre-nombres siempre hacían referencia a algún detalle físico o anecdótico del funcionario, como es el caso de «Luces Cortas» o «Luces Largas», por ese funcionario cuyos párpados eran caídos.
El catálogo de sobrenombres es interminable y refleja también la cercanía, las amistades y el aprecio mutuo que existía al interior de la «familia enapina»: legendarios fueron los sobrenombres de «Jeringa», «Muralla», «Puente Roto», Cementerio», «Tarro con Piedras», «Bolsa de Gatos», «Tripa Seca», «Calzoncillo» y «Sampaio».
([3]).
[1] Provincia de Magallanes. Punta Arenas. Cabildo Abierto. Domingo 8 de mayo de 1949. Auspiciado por la I. Municipalidad de Magallanes y en que la población de la Provincia de Magallanes reiteró su aspiración en orden a que la industrialización del petróleo de Cerro Manantiales se realice en esta región, pp. 13-14.
[2] Cabildo Abierto. Punta Arenas 8 de mayo de 1949, op. cit., pp. 15-16.
[3] René Dobson Ritter. Testimonio oral al autor.Punta Arenas, julio 2001.
NOTAS Y REFERENCIAS.
[1] Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida, 1948. Docto. N° 3026.
[2] Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida, 1948. Docto. N° 3055.
[3] Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. 1948. Docto. N° 660.
[4] Archivo Intendencia de Magallanes. Correspondencia Recibida. 1948. Docto. N° 666.